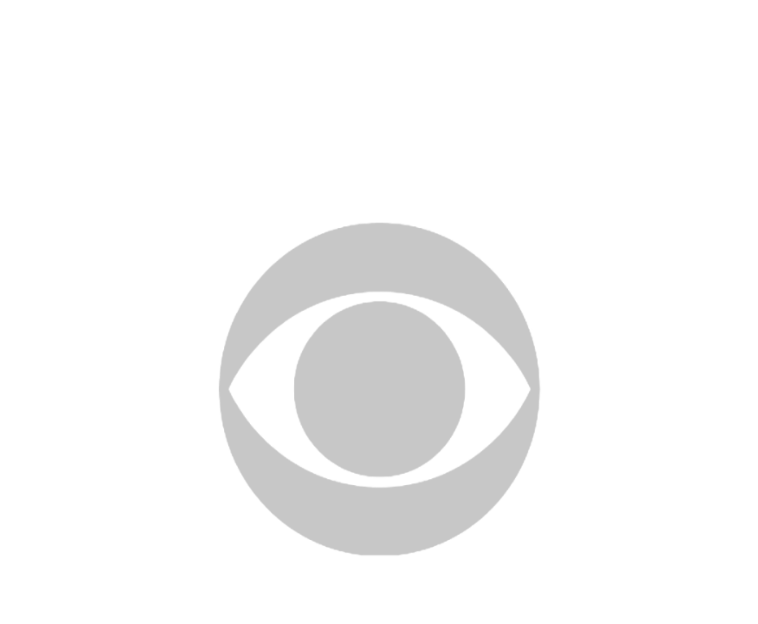Los libros no muerden
Hay que ser muy pedante para decir algo como esto: “Sospecho de la gente que no lee libros”.
Se lo oí decir a alguien que, por cierto, no parecía haber leído ni siquiera su cédula de identidad.
Pero admito que cuando visito una casa y veo libros, y hablo de libros con los dueños, bajo la guardia y entro en lo que los psiquiatras llaman la zona de confort.
Nadie ni nada me ha acompañado mejor que los libros. En los peores momentos, un libro me ha salvado. Y cuando las cosas parecen irremediablemente torcidas, llevo un libro conmigo, casi siempre una gran novela del siglo XIX, no importa lo manoseada y repasada que esté. Es algo sólido y tangible. Como un abrazo.
Basta fisgonear un poco en Google para toparnos una y otra vez con estudios que sostienen que la lectura nos ayuda a mejorar la capacidad para comprender las señales que envían otras personas; que los más infelices son los que más tiempo pasan viendo televisión; que los lectores suelen estar más satisfechos y contentos y son más optimistas y menos agresivos que los que reniegan de los libros, y hasta he leído que quienes descubren los libros durante la adolescencia tienen más posibilidades de éxito profesional en la adultez y que la lectura puede incluso modificar comportamientos a través de la identificación con los protagonistas de la literatura.
Sea lo que fuere, leer nos permite ponernos en los zapatos del otro. Y eso, con tanto egoísmo flotando en el aire, ya es más que suficiente. Por algo será que los niños, incluso los más impertinentes, se amansan cuando alguien les emopieza a contar que había una vez… y etc., etc.
“Un libro empieza y termina mucho antes y mucho después de su primera y su última página”, escribió Julio Cortázar. Y quien lee sabe que es así. Y punto.